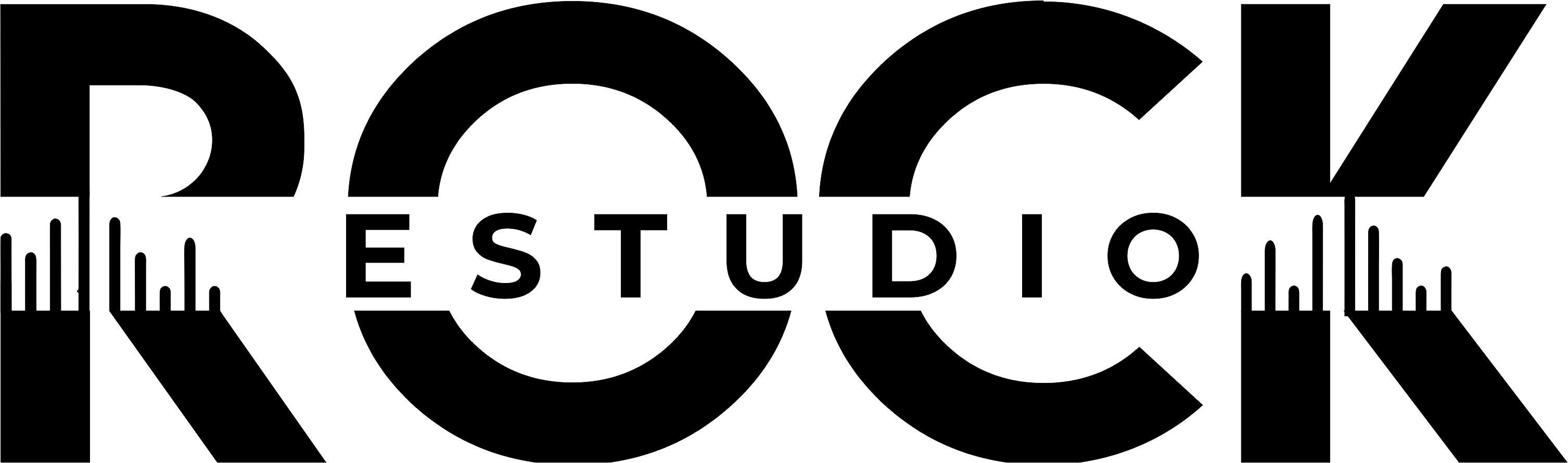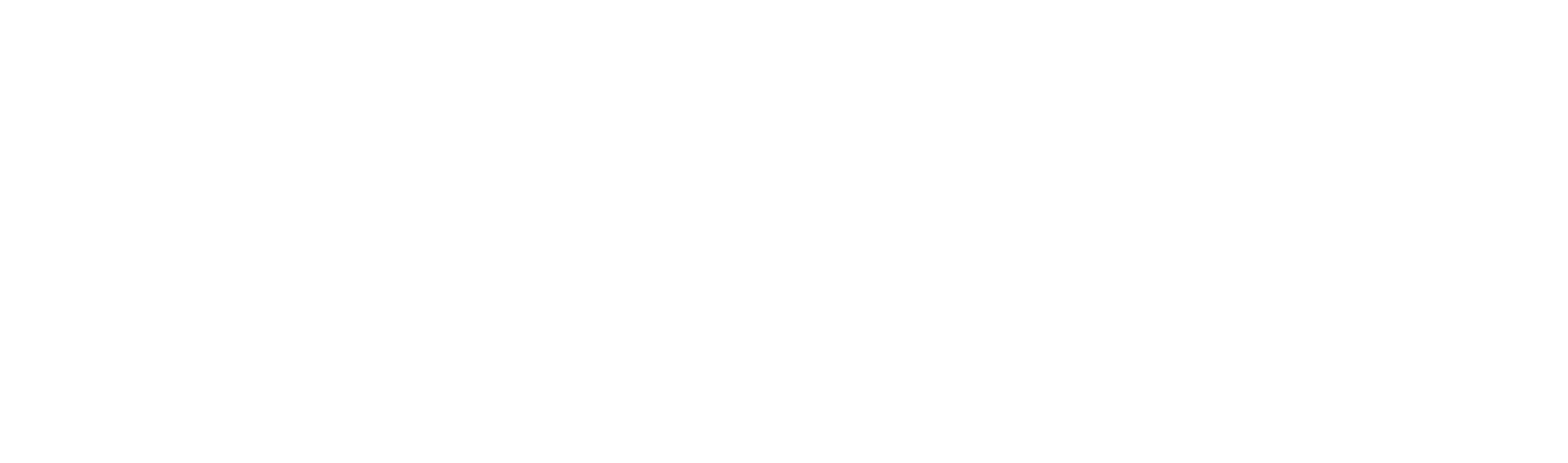El texto completo de la carta de Cristina Kirchner sobre Javier Milei
Cristina Kirchner se expresó por primera vez de manera pública sobre...
Cristina Kirchner se expresó por primera vez de manera pública sobre el gobierno de Javier Milei a través de un documento que publicó a través de sus redes sociales.
“Argentina en su tercera crisis de deuda”, se titula el documento de 33 páginas, en el que la expresidenta y exvicepresidenta traza un hilo común entre las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y el actual gobierno. Además, acompañó el documento con una cita de Juan Bautista Alberdi, prócer que suele recibir loas del actual presidente.
En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024 El texto completo de la carta de Cristina Kirchner sobre Javier MileiARGENTINA EN SU TERCERA CRISIS DE DEUDA-Cuadro de situación-
“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.
Juan Bautista Alberdi
El presente documento de trabajo tiene por objeto analizar en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina tras la asunción de un nuevo gobierno para el período 2023-2027, con el ánimo de encontrar otra forma de abordar las cuestiones de Estado, desde los hechos objetivos y los datos concretos que ayuden a comprender la verdadera naturaleza de nuestros problemas como país y nos alejen de las adjetivaciones personales o de las meras opiniones sin anclaje en la realidad.
A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria.
Esto no significa ignorar la cuestión fiscal, pero creemos que no sólo se trata de una cuestión de egresos sino también de ingresos, ante un sistema tributario que presenta múltiples problemas que van desde un 40% de la economía en negro, hasta la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones, pasando por la existencia de una multiplicidad de impuestos, alguno de los cuales ni siquiera recaudan lo que demanda su administración. Y lo que es más importante, la clara ausencia de percepción de riesgo en un sistema tributario no sólo preparado para la elusión y la evasión, sino para gravar producción y trabajo por sobre lo financiero.
1. LA CLAVE HISTÓRICA
A 40 años de haber recuperado la democracia, Argentina se encuentra atravesando su tercera crisis de deuda. La primera, con origen en la última dictadura cívico-militar y desatada en 1989 con la UCR al frente del gobierno; la segunda, incubada en la convertibilidad y que implosionó en el año 2001 con el gobierno de la Alianza y esta tercera, germinada en el proceso de feroz endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace estamos transitando. Esta vez con una profundización del carácter bi-monetario de nuestra economía, que agrava la ya conocida y estructural restricción externa.
1976-1989. Primera crisis de deuda.
En diciembre de 1983 comienza, en nuestro país, el período de democracia ininterrumpida más largo de la historia. El dirigente radical Raúl Alfonsín obtenía el 52% de los votos y el peronismo era derrotado por primera vez en elecciones libres y sin proscripciones.
Cabe recordar que en aquel momento, para la elección de Presidente, estaba vigente el sistema electoral indirecto previsto por la Constitución Nacional de 1853. La contundencia del resultado electoral tornó innecesario convocar al Colegio Electoral. El gobierno que asumía no sólo heredaba un brutal endeudamiento externo contraído por la dictadura cívico-militar, sino que también se encontraba con un cambio en el patrón de acumulación que el país había sostenido durante décadas: desmantelado el modelo industrialista basado en la sustitución de importaciones, generador de trabajo bien remunerado y su consecuente movilidad social ascendente, la dictadura imponía el modelo de carácter estrictamente financiero.
En efecto, el golpe cívico-militar de 1976 que utilizó el terror implementando el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas como método político, en lo económico significó la aparición del modelo de valorización financiera y endeudamiento externo compulsivo, que alcanzó su punto cúlmine a fines de 1982 cuando se estatizó la deuda en dólares que habían contraído los principales grupos económicos del país. Comenzaba así, en 1976, la primera experiencia neoliberal de la economía en Argentina.
De este modo, la dictadura, que había recibido del último gobierno peronista un exiguo endeudamiento externo de 4.941 millones de dólares, entregó el gobierno con un endeudamiento externo superior a los 31.709 millones de dólares. En sólo seis años, la dictadura cívico-militar había multiplicado la deuda externa por más de seis veces, a razón de duplicarla cada 365 días.
Durante ese mismo período, Argentina conoció los índices de inflación más altos de los que se tenía memoria hasta ese momento. Entre 1976 y 1983 el índice de inflación acumulado fue de más de 1.700%, alcanzando el 433,7% anual en 1983, y terminando con el mito de que los altos índices de inflación son producto del “distribucionismo peronista”. Cabe recordar que durante la extensa vigencia del modelo industrialista por sustitución de importaciones, la inflación nunca había superado los dos dígitos anuales.
Junto a la valorización financiera y la inflación apareció el dólar como objeto de deseo y comenzó a consolidarse el bi-monetarismo en nuestro país. La cultura, a través de memorables obras cinematográficas, expresó mucho mejor que analistas políticos y económicos, este nuevo valor social.
Viene al caso recordar, sobre todo para quienes militan la anti-política o sostienen que los problemas económicos de la Argentina los provocan los derechos laborales, que durante la dictadura cívico-militar estaba prohibida tanto la actividad política como la sindical.
O sea: sin partidos políticos ni sindicatos, la Argentina se endeudó y la inflación escaló a niveles nunca antes conocidos.
El nuevo gobierno democrático que asumía el 10 de diciembre de 1983 aceptaba sin beneficio de inventario la deuda externa heredada y durante el año 1984 la inflación se disparaba al 688%. El 26 de abril de 1985 el presidente Alfonsín anunciaba, en un acto multitudinario en Plaza de Mayo, que la Argentina debía entrar en una “economía de guerra” y el 14 de junio del mismo año, lanzó el plan de estabilización conocido con el nombre de “Austral”. La inflación descendió abruptamente y al mes siguiente fue del 6,2%. Durante el año siguiente llegó al 81,9%.
Sin embargo, ese plan de estabilización surtiría efecto sólo durante un tiempo para finalmente fracasar. La inflación se convertiría en hiper, llegando al 4.923,7% en 1989, pulverizando la representación política de una fuerza que, con los contundentes triunfos electorales de 1983 y 1985, se presentaba como el “tercer movimiento histórico”.
No es el propósito de este documento analizar las causas del fracaso del Plan Austral ni de su sustituto, el Plan Primavera, que fue más efímero aún; pero es un lugar común en el “mainstream” asignar como razón de ese fracaso no haber realizado las reformas estructurales que demandaba el mercado (léase: privatizaciones). Lo cierto es que, en realidad, el proceso de hiperinflación y la caída de los planes de estabilización se produjo cuando el FMI se negó a desembolsar un tramo del préstamo con el que se debían pagar los vencimientos de bonos de deuda.
Este proceso de crisis, que detonó la representación política del alfonsinismo como partido en ejercicio del gobierno, se tradujo en una crisis institucional acotada porque coincidió con el cronograma electoral de las elecciones presidenciales de 1989 que ganó el candidato peronista Carlos Saúl Menem. Hablamos de crisis institucional acotada porque la “solución” del estallido hiperinflacionario y sus derivaciones consistió en adelantar seis meses el traspaso de mando presidencial.
El nuevo presidente asumió el 9 de julio de 1989, en lugar de hacerlo el 10 de diciembre de ese mismo año, como correspondía. El espacio político que había concitado las esperanzas mayoritarias de la sociedad argentina luego de la dictadura cívico-militar y había obtenido el 52% de los votos, terminó entregando el poder por adelantado.
1989-2001. Segunda crisis de deuda.
El 9 de julio de 1989, seis meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem asumía como Presidente de la Nación y heredaba el endeudamiento y la inflación que el radicalismo había recibido de la dictadura y que no pudo o no supo revertir.
Tan sólo un año después, en 1990, durante la gestión de Erman González, tercer ministro de economía designado por Menem, se disparaba la segunda hiperinflación alcanzando un porcentaje interanual del 1.343,9%.
Sin embargo, el mundo había mutado y el nuevo Presidente se acomodaba al nuevo escenario internacional. En 1989 caía el Muro de Berlín y se abría el proceso de globalización impulsado por su columna teórica, el Consenso de Washington. Un nuevo Secretario del Tesoro de los EEUU, Nicholas Brady, presentaba un nuevo plan de financiación de deuda para países subdesarrollados que se conoció con su propio nombre: Plan Brady. El mismo fue pergeñado para “asistir” a países como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y México en sus problemas de deuda soberana. Además del consabido menú de bonos de deuda para financiar y tomar más crédito, el plan “sugería” a los países que quisieran acceder, aplicar los lineamientos del Consenso de Washington que incluía las privatizaciones. En este marco se inicia en Argentina el plan de privatizaciones de todos los activos del Estado: YPF, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias, SOMISA, Correo Argentino, ENTEL, etc. Comienza así la segunda experiencia neoliberal de la economía en la Argentina.
Asimismo, en el año 1991, después de sufrir la segunda hiper, el gobierno designaba a su cuarto ministro de economía, Domingo Cavallo, quien presentaba su plan de estabilización conocido con el nombre de Convertibilidad, que consistía en darle a la unidad del peso argentino paridad con la unidad dólar. O sea: un peso valía un dólar.
Previamente se había aplicado un plan de canje forzoso de plazos fijos por bonos de deuda conocido como Bonex que constituyó la primera apropiación por decisión del Estado de los ahorros que los argentinos tenían en los bancos. Se iniciaba así, el fenómeno de la apropiación de los ahorros de los argentinos que se produciría ante cada crisis de deuda. Era la primera vez, pero no la última.
Simultáneamente, comenzaba el proceso de liquidación de todas las empresas del Estado que culminó en 1998, un año antes de la entrega del poder, cuando el Gobierno Nacional decidió la desnacionalización de YPF con la venta de su acción de oro. Las cuentas no cerraban y necesitaban dólares para sostener la convertibilidad.
Igualmente es necesario aclarar que en el modelo inicial de la privatización de YPF las provincias productoras de hidrocarburos participaban como propietarias de parte del capital accionario de la empresa y el Estado Nacional, además de su porción accionaria, se había reservado el instrumento conocido como “acción de oro”, que le permitía no sólo vetar decisiones de la empresa, sino participar del diseño de las políticas energéticas como recurso estratégico de la Nación. Se trataba de un modelo de asociación pública y privada, en este caso, federal.
El proceso de liquidación de los activos del patrimonio nacional -la mayoría de ellos pagados con bonos de la propia deuda- más el ingreso de dólares para endeudamiento y para hacer sustentable la convertibilidad, lejos de solucionar el problema, lo agravaron y postergaron su explosión hasta el año 2001. Resulta útil recordar, a los fines de seguir derribando mitos, que durante toda la convertibilidad nunca hubo superávit fiscal.
La apertura indiscriminada de las importaciones, la destrucción del aparato productivo, el remate de campos destinados a la producción agrícola -pese a que durante la convertibilidad se habían eliminado las retenciones en virtud de la paridad dólar- y el consecuente aumento de la desocupación, comenzaron a generar una resistencia social creciente en el marco de lo que ya era una recesión económica.
Como dato empírico, la figura tan denostada del corte de ruta conocido como “piquete”, tiene su origen en la Patagonia argentina, para ser más precisos, en la Provincia de Neuquén que se veía afectada por la caída de puestos de trabajos en el sector petrolero.
En 1999, la primera coalición de partidos que se presentó con el nombre de Alianza, ganaba las elecciones presidenciales. El radical Fernando De La Rúa era electo presidente con más del 48% de los votos prometiendo la continuidad de la convertibilidad.
El ministro de economía del nuevo gobierno, José Luis Machinea, que había sido parte del equipo que elaboró los planes Austral y Primavera del gobierno de Alfonsín, lanzó un impuestazo a la clase medida en lo que se conoció popularmente como la “tablita de Machinea” -que era nada más ni nada menos que el aumento al gravamen sobre la cuarta categoría de Ganancias- y generalizó el IVA. Machinea consideraba que el principal problema de la economía argentina era el déficit fiscal. Como estas medidas no alcanzaron, terminaron recortando los haberes jubilatorios y los salarios del sector público.
Previamente habían realizado una reforma laboral, como la que intentó Raúl Alfonsín con la Ley Mucci. Esta vez lograron sancionar la ley pero con un escándalo sin precedentes en lo que se conoció como la “Ley Banelco” -denuncias de sobornos a los Senadores para aprobar la norma-, que terminaría provocando la renuncia del entonces Vicepresidente, cabeza del otro partido integrante de la coalición de gobierno.
Ante la ineficacia de estas políticas y el malestar social creciente, el presidente De La Rúa termina convocando como ministro de economía a Domingo Cavallo, autor y ejecutor del plan de convertibilidad. La historia que siguió es conocida por todos. El FMI, una vez más, negó un desembolso de su préstamo para pagar vencimientos de deuda externa y Cavallo dispuso la incautación de la totalidad de los depósitos bancarios, en una medida conocida popularmente con el nombre de “corralito”.
Así, diez años más tarde, la segunda experiencia neoliberal desembocaba en la segunda crisis de deuda y se producía la segunda apropiación de los ahorros de los argentinos.
Al igual que en 1989, en el año 2001 el FMI le suelta la mano a la Argentina y el país, el gobierno y la convertibilidad vuelan por los aires cuando aún faltaban dos años para completar el mandato presidencial. Resulta esclarecedor señalar que en ese momento no sólo se habían privatizado -una década antes- todas las empresas y activos del estado, sino que hasta el sistema de jubilaciones había sido entregado a las “fuerzas del mercado” a través de la creación de las AFJP, cuyo control estuvo en manos de bancos y financieras.
Así, el presidente que había ganado en primera vuelta con más del 48% de los votos, terminó presentando su renuncia después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país.
Se sucedieron cinco Presidentes en una semana, y uno de ellos declaró formalmente el default de la deuda, que constituyó el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria.
La crisis institucional y de representación política era inédita. En ese marco, se produce la muerte de dos dirigentes sociales durante una protesta en la estación de trenes de Avellaneda. En un primer momento el hecho había sido presentado como una refriega entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, al día siguiente se publicaron en los principales medios del país las fotos del momento en que la policía persigue a los dirigentes sociales, los fusila e incluso le levanta las piernas a uno de ellos para acelerar el desangrado. Este hecho de tremenda gravedad y repercusión nacional e internacional, obliga a Eduardo Duhalde, último presidente electo por la Asamblea Legislativa, a convocar a elecciones presidenciales anticipadas para el 27 de abril de 2003.
2003-2015. Reestructuración y FMI: el fin de la segunda crisis de deuda
A esas elecciones un peronismo fragmentado concurría con tres fórmulas, y el presidente de la convertibilidad, Carlos Saúl Menem, resultaba electo en primer lugar con el 24% de los votos y Néstor Kirchner, gobernador de la Provincia de Santa Cruz, en segundo lugar con el 22% de los votos. Ante el escenario de balotaje -mecanismo instaurado por la reforma constitucional de 1994- Menem renunció a competir y Néstor Kirchner fue proclamado Presidente de la Nación. Asumió ese cargo el 25 de mayo de 2003 en una Argentina donde el índice de desocupación alcanzaba el 25%.
Dos años después y bajo el concepto de que los muertos no pagan las deudas, Néstor Kirchner no solo condujo la reestructuración de la deuda argentina defaulteada, logrando la quita de capital e intereses más importante de la historia, sino que, además, canceló la totalidad de la deuda con el FMI, recuperando para el país una autonomía en materia de diseño y ejecución de políticas públicas de la que carecíamos desde 1957, año en que ese organismo desembarcó en la Argentina.
La comprensión de que el excesivo endeudamiento en dólares es un
condicionante insalvable para el desarrollo de la economía argentina y la
administración responsable de ese problema, permitió que la fuerza política
que, con apenas el 22% de los votos, hizo presidente a Néstor Kirchner fuera
reelecta para tres mandatos consecutivos completos constituyendo un hito, no
ya en los 40 años de democracia, sino desde que la Ley Sáenz Peña instaló en
1912 el voto universal, secreto y obligatorio. La casualidad no es una categoría
política.
Resulta clarificador, a los efectos de constatar el estado del endeudamiento del país,
de sus empresas y de las familias argentinas, recurrir a la palabra de Nicolás Dujovne,
quien fuera ministro de economía de Mauricio Macri, refiriéndose al gobierno que
terminó su mandato a fines del 2015:
“Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la
administración anterior, también nos dejó una bendición. Que
es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco
comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo,
que nadie le prestaba plata.
Entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento
bajísimos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de las
empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino
hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí
mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, del
20% del PIB, si le sacamos de eso los organismos
internacionales, 16 puntos, y de esos 16 puntos, ocho
denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente
muy baja.
Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su
patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier
medida, regional o internacional. Y las familias dedican nada más
que el 5% de su ingreso disponible... tienen un nivel de
endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible.
Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del
mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más
bajo, excepto algún país del África subsahariana”.
2016. Comienza la tercera crisis de deuda -aún en tránsito- y su necesario
complemento: ruptura del Estado de Derecho.
En el año 2015 resulta electo como presidente Mauricio Macri en lo que podemos
identificar como la segunda coalición de partidos que llega al gobierno, esta vez con
la UCR en un papel totalmente secundario. Comienza entonces el endeudamiento
externo más cuantioso y vertiginoso del que se tenga memoria en toda la historia
argentina. Vale la pena recordar que durante los años 2016 y 2017, Argentina fue el
país que más deuda soberana contrajo en el mundo. Comenzaba así la tercera
experiencia neoliberal en nuestro país con endeudamiento externo.
El safari endeudador del entonces secretario de finanzas, Luis Caputo, culminó en el
2018 cuando, ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de la deuda
contraída, el gobierno recurrió al prestador de última instancia y volvió a traer al FMI
como auditor de la economía argentina.
No fue una operación de crédito como cualquiera de las que se conocieron en el país
desde 1957. Al igual que todo el endeudamiento en dólares con fondos de inversión
privados, este acuerdo también fue inédito. El organismo multilateral otorgó al
gobierno de Macri un préstamo por 57.000 millones de dólares -el más grande
de toda la historia del FMI, equivalente al 60% de su capacidad prestable-
desembolsando 45.000 millones de dólares que fueron utilizados, en su
mayoría, para la fuga de capitales especulativos que habían entrado en
Argentina hasta ese mismo año. Más que un préstamo se trató de una
monumental estafa. Ni uno solo de esos 45.000 millones de dólares quedaron en la
Argentina, sin embargo no se conoce que el Poder Judicial haya procesado a ningún
funcionario involucrado en esa operación. Se reafirma así el dominio del macrismo
sobre este poder del Estado.
Es que, desde el comienzo de su gobierno, Macri tuvo como objetivo la captura del
Poder Judicial. En este sentido, resulta absolutamente esclarecedor su intento de
designar por decreto a la mitad de los miembros de la Corte, maniobra que finalmente
logró convalidar.
La captura del Poder Judicial persiguió y logró cumplir sus tres objetivos
fundamentales: garantizar primero su plan de negocios sin interferencias (parques
eólicos, peajes -juicio CIADI-, Correo Argentino, entre los principales), segundo, su
impunidad y tercero la persecución política de los opositores. Aplicó como método
político el de la mafia: espionaje, amenazas y persecución a través de la
judicialización de la política, tanto de opositores como empresarios y hasta de sus
propios partidarios y sus familias, algo totalmente inédito en el período democrático.
El objetivo era la estigmatización y desaparición del adversario, no física como en la
dictadura, sino política. La ruptura del Estado de Derecho, arrasando con las
garantías constitucionales del debido proceso, no ser juzgado dos veces por el mismo
delito, violación de la cosa juzgada, encarcelamiento de empresarios y venta de sus
empresas a precio vil, entre otras tantas violaciones al orden jurídico. Este proceso
de judicialización no fue inocuo, terminó condicionando seriamente el sistema de
representación política democrática en Argentina, con consecuencias que se
proyectaron en el tiempo hasta la actualidad.
Con la llegada del FMI y la aplicación de sus recetas, se desataba nuevamente
en la Argentina un proceso inflacionario con pérdida en el poder adquisitivo de
los salarios y jubilaciones, que finalmente hizo fracasar el intento reeleccionista
de Mauricio Macri, convirtiéndose en el primer presidente que lo intenta y no lo
logra.
No pudo seguir en el gobierno, pero el condicionamiento estructural que significaron
sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen
total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo
multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el
gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía
casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero
nudo gordiano de la economía argentina.
En el año 2019, en primera vuelta y con el 48% de los votos resultó electo como
presidente Alberto Fernández, encabezando el gobierno de la tercera coalición de
partidos donde la primera fuerza era el peronismo.
Al tercer mes de gobierno una pandemia sin antecedentes en el mundo provocó
efectos catastróficos en materia sanitaria, económica, política y social. Efectos que
aún perduran en distintas franjas de la población. Frente a las imágenes
internacionales, incluso de los países más desarrollados, que mostraban gente que
moría sin atención médica o por falta de respiradores, cementerios creados para los
fallecidos de COVID o, como vimos en Nueva York, camiones frigoríficos utilizados
para transportar los cadáveres; las políticas de atención y protección desplegadas
por el gobierno frente a esta verdadera catástrofe sanitaria y social y los recursos que
ello implicó, evitaron que esas imágenes se reprodujeran en nuestro país.
Paralelamente, durante la Pandemia el gobierno reestructuró la deuda externa con
bonistas privados contraída durante el gobierno de Mauricio Macri pero sin quita de
intereses y escasa reducción de capital
Por otro lado y pese a obtener superávits comerciales muy importantes en los
primeros años de gestión, el gobierno no logró la fortaleza necesaria en materia de
reservas por una mala administración de los dólares obtenidos, en una Argentina en
donde la tensión económica está indisolublemente ligada a la escasez o abundancia
de dólares. Consecuencias de la economía bi-monetaria que, como explicamos al
inicio de este documento, ha agravado hasta límites insoportables la restricción
externa. Esta mala administración de las reservas se agravaría al final del gobierno
ante el fenómeno de una fuerte sequía que hizo mermar el ingreso de miles de
millones de dólares ante la caída de la cosecha.
En este marco comienza a aparecer un nuevo fenómeno en nuestro país: el de los
trabajadores registrados pobres. Si bien los índices de desocupación bajaron
notablemente hasta alcanzar el 5,7% en el 3er trimestre del 2023, el poder adquisitivo
de los salarios de los trabajadores registrados se redujo hasta llegar a una situación
en la que muchos de ellos no llegaban a cubrir la canasta básica total (CBT). De esta
manera, la movilidad social ascendente que caracterizó al peronismo en particular y
a los modelos industrialistas en general, desaparecía.
Finalmente, a principios del año 2022, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el FMI
que no sólo validó el escandaloso préstamo que obtuviera la administración de
Mauricio Macri, sino que condenó al gobierno a una suerte de agonía al obligarse a
implementar las políticas dictadas por el organismo multilateral que ordenaba, entre
otras cosas, una devaluación del tipo de cambio por sobre la tasa de inflación,
realimentando la misma en un círculo vicioso y letal.
Pruebas al canto, en el año 2023 y en pleno proceso electoral presidencial, el
entonces Ministro de Economía y candidato de la coalición de gobierno fue
obligado a devaluar por el staff del FMI al día siguiente de las elecciones
primarias. Como consecuencia de ello, la inflación mensual se disparó a dos
dígitos -registro que no se observaba desde la segunda hiper de 1990- y la
interanual llegó al 211%, confirmando una vez más que la inflación, en
Argentina, está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal.
En este punto, resulta imprescindible efectuar una reflexión. En términos políticos, la
coalición de gobierno del Frente de Todos, tuvo un funcionamiento caracterizado por
el apego irrestricto a la institucionalidad. Durante los primeros años, las medidas de
mayor importancia para el rumbo del Gobierno se discutían entre los distintos
sectores, cada uno fijaba postura y finalmente el Presidente era quien tenía la última
palabra y tomaba la decisión definitiva. El entonces Presidente lo ha expresado en
múltiples oportunidades:
“No somos necesariamente iguales, pero nuestras
diferencias no nos dividen. ¿Hablo con Cristina? Sí. ¿Me
importan sus ideas? Sí, por supuesto . . . pero el que toma
decisiones acá soy yo”.
“Las decisiones las tomo yo, valoro a Cristina y Máximo, pero
no existe la presidencia colegiada”.
Algo absolutamente lógico por otra parte, en un sistema marcadamente
presidencialista. La falta de acuerdo nunca implicó una disolución de la coalición. Sin
embargo, es cierto también que la firma del acuerdo con el FMI fue un parte aguas.
Con la convicción de que las condiciones del acuerdo iban a desangrar al Gobierno
y condenar al país, nuestro sector manifestó su rechazo con profundo respeto a la
institucionalidad: el entonces jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de
Diputados, decidió renunciar al cargo de presidente del mismo, para no obstaculizar
la construcción de la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo, mantuvo su
pertenencia al bloque y a la coalición de gobierno. Resulta necesario aclarar que no
solo quien fuera presidente del bloque de diputados votó en contra del acuerdo con
el FMI, sino también legisladores y legisladoras del Frente de Todos en ambas
cámaras.
Una breve digresión, resulta oportuno recordar, que el día que el acuerdo con el FMI
se trató en la Cámara de Diputados, el despacho de la presidencia del Senado en el
cual me encontraba junto a legisladores fue ferozmente atacado durante más de
media hora con piedras y destruidos sus cristales, sin que interviniera ninguna fuerza
policial para interrumpir la violencia.
A pesar de los profundos desacuerdos, nadie se fue del Frente ni hizo peligrar las
mayorías parlamentarias para sancionar las leyes que el Presidente necesitaba. El
respeto a las instituciones constitucionales primó por sobre las diferencias en los
criterios de gestión política y económica.
El 22 de octubre de 2023 se celebró la elección general para elegir Presidente,
Diputados y Senadores obteniendo la mayor cantidad de votos (36,6%) Unión por la
Patria, que llevó como candidato a Sergio Massa. En esa oportunidad Javier Milei
repitió simétricamente el tercio que obtuvo en las PASO y el macrismo que fue uno
de los tres tercios de esa elección, se desplomó al 23,8% de los votos. Cabe recordar
que en el turno electoral inmediatamente anterior -parlamentarias del año 2021-, el
macrismo había obtenido el 41% de los votos.
El 19 de noviembre de 2023 se celebró el balotaje y ganó el candidato libertario
Javier Milei, obteniendo el 56% de los votos de la mano de un nuevo partido
político denominado La Libertad Avanza. Esa fuerza se había presentado por
primera vez a elecciones para las parlamentarias del año 2021 y sólo había obtenido
dos bancas en la Cámara de Diputados por el distrito de CABA: una de ellas ocupada
por el propio Javier Milei -ahora devenido en presidente- y la otra por la actual
Vicepresidenta.
En síntesis: una fuerza política que dos años antes solo obtenía dos bancas de las
257 que componen la Cámara de Diputados, consagraba a ese binomio como el
nuevo Poder Ejecutivo Nacional. Si bien Mauricio Macri y quien había sido la
candidata a presidenta de su fuerza política llamaron a votar en el balotaje por el
candidato libertario, el desplazamiento de los votos de esa fuerza hacia La Libertad
Avanza igualmente se hubiera producido por el carácter marcadamente antiperonista
de sus votantes.
Sin embargo, no fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei.
Resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción
en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. El actual
Presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras
excentricidades. Los mismos medios también cumplieron un importante rol como
complemento imprescindible del proceso de judicialización instrumentado por
Mauricio Macri, que afectó gravemente el sistema de representación política
democrática a través de la persecución y la proscripción, y que desembocó en el
intento de asesinato de quien suscribe este documento. Por otra parte, sería
intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral
por parte del gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo
desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta
tercera crisis de deuda.
Mención aparte merece los efectos que la pandemia tuvo sobre la población, y en
especial sobre los más jóvenes por el prolongado encierro y la incertidumbre. El
confinamiento, que fue una medida de protección, fue presentado como la contracara
de la libertad.
2023-2027. Un showman-economista en la Rosada.
El nuevo Presidente se declara libertario, anarco capitalista, enemigo del Estado,
seguidor de la escuela económica austríaca -corriente de pensamiento que no aplica
en ninguna parte del mundo-, su propuesta central durante la campaña electoral fue
ajuste y dolarización y sostiene que la principal causa de la inflación es la emisión
monetaria para financiar el déficit fiscal. Califica al gobierno de la convertibilidad, a
Carlos Menem y a Domingo Cavallo como el mejor gobierno, el mejor Presidente y el
mejor Ministro de Economía de la historia y pretende reeditar privatizaciones,
aperturas indiscriminadas y desregulaciones sin reparar que el mundo que recibió a
Carlos Menem como presidente nada tiene que ver con el actual. El sueño de la
globalización que EEUU pensaba iba a ser la pax romana, porque consolidaría
definitivamente un mundo unipolar, resultó ser el instrumento por el cual crecieron las
economías del sudeste asiático y consolidaron el surgimiento del gigante chino como
la economía de crecimiento más importante de la que se tenga memoria, que la
coloca en el podio junto a los EEUU. Algo impensable tan sólo 30 años atrás. Hoy
estamos en un mundo multipolar con fuerte disputa comercial entre las dos
economías más grandes del mundo y el resurgimiento de los nacionalismos y del
proteccionismo económico. Sin ir más lejos, Francia ha impugnado el acuerdo Unión
Europea-Mercosur, a partir del conflicto interno que mantiene con el sector agrícola.
Es más, el ex presidente y actual candidato republicano en los EEUU, Donald Trump,
con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de
pensamiento económico. Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su
antítesis hasta en lo personal: no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero
“de dos patas”, parafraseando al presidente Milei. Tal vez, solo en la afición de ambos
por la red social X, como sistema de comunicación- y en alguna que otra excentricidad
podamos encontrar cierto grado de afinidad.
Pero lo más relevante del nuevo Presidente es que a pesar de haber sostenido como
caballito de batalla que con los “mismos de siempre” no se podían obtener resultados
distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y ex
funcionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento
serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien
nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía. A él se le suma
la reaparición como figura estelar de Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA
durante el gobierno de Macri y protagonista del “Megacanje” de la deuda externa junto
a Domingo Cavallo en el gobierno de De La Rúa.
Este último personaje, sin haber sido designado como funcionario, resulta ser el
compilador del DNU 70/2023 y del proyecto de Ley Ómnibus. Ambos
instrumentos constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal
argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más
grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional. El párrafo tercero
de los fundamentos del proyecto de ley hace expresa mención de ello al atribuir la
situación que atraviesa la Argentina a “haber abandonado el modelo de la
Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de
1853″. Al Presidente le asiste el derecho de pretender reformar la Constitución, pero
no puede hacerlo a través de un DNU o una ley, sino a través del mecanismo de
reforma que prevé la propia Constitución Nacional. No deja de resultar llamativo que
el Presidente quiera anular la reforma que impulsó en 1994 su tan admirado
presidente Menem.
Sin embargo, no sería preciso calificar a este gobierno como la cuarta
experiencia neoliberal. Las características del discurso y de la praxis política del
nuevo Presidente, como la de sus equipos en las distintas áreas, colocan al gobierno
en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina
nunca conoció. Esto se desarrolla, además, en un marco económico y social de
extrema gravedad.
En este sentido, ni bien arribó al gobierno decidió realizar una devaluación del tipo de
cambio de 118%, constituyendo la devaluación inducida más importante de la
historia, sólo superada por la que el mercado le hizo al gobierno de Alfonsín durante
la híper de 1989. Esta medida duplicó, en sólo un mes, el índice mensual de inflación
que había llegado a 12,7% en noviembre, y se disparó a 25,5% en diciembre.
Pudimos comprobar, una vez más, la íntima relación entre dólar e inflación. Los
precios de combustibles, alimentos, remedios, prepagas, alquileres, colegios,
transporte, etc., aumentaron sin ningún tipo de límite ni control, profundizándose aún
más la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones al punto de poner en
riesgo la tolerancia social y agravar la violencia producto de la seguridad ciudadana
en los centros urbanos más poblados. La caída y la pérdida abrupta de los ingresos
nunca es gratuita.
Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de
ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo
retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del
shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la
desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es
más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de
estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas
en otro marco teórico.
2. LA CLAVE ECONÓMICA Y POLÍTICA
El análisis precedente no es un ejercicio historicista, sino que tiene por objeto
demostrar con evidencia empírica dos cuestiones. En primer lugar, los efectos
absolutamente desestabilizadores y devastadores que ha tenido sobre los gobiernos,
las instituciones democráticas y la representación política de los partidos, la distorsión
económica provocada por el endeudamiento desenfrenado al afectar el patrón de
acumulación económica del país, agravar la restricción externa y profundizar su
carácter bi-monetario.
En segundo lugar, el fracaso de los programas neoliberales de ajuste y
endeudamiento externo, con o sin privatizaciones y sus secuelas con el aumento de
pobreza y violencia para el conjunto de la sociedad argentina, pero que sin embargo
siempre ha significado un excelente plan de negocios para algunos pocos. Cada ciclo
neoliberal terminó cristalizando una formidable transferencia de ingresos de todos los
argentinos a los grupos más concentrados de la economía.
La cuestión es el modelo.
En efecto, desde la caída del modelo agroexportador que tanto seduce al actual
Presidente y que solo permitía vivir bien a reducidas minorías, el desarrollo del
modelo de sustitución de importaciones, que se profundizó a partir de 1945, fue
interrumpido dramática y trágicamente a partir del golpe cívico militar de 1976 y fue
retomado con fuerza a partir del año 2002, fue el único que generó industrialización
y permitió conformar un poderoso mercado interno con altos salarios y movilidad
social ascendente, al punto de ser el principal motor del surgimiento de la clase media
argentina. En el año 2012, un informe del Banco Mundial daba a conocer que la
Argentina había duplicado su clase media, desde el año 2002 hasta ese momento.
Este modelo siempre había presentado como principal problema la restricción
externa, que se producía cuando los dólares ingresados al país por la exportación de
productos primarios no alcanzaban para financiar la importación de bienes de capital
e intermedios necesarios para el desarrollo de la producción industrial, que crecía al
compás del mayor consumo no sólo de las clases medias, sino también de las clases
populares. Aparecían así los cíclicos estrangulamientos en la balanza de pagos -los
famosos “stop and go”- . A partir del cambio de patrón de acumulación producido en
1976, el endeudamiento del país en dólares sumado a la aparición del carácter bi-
monetario de nuestra economía profundizaron y agravaron la restricción externa.
A continuación, en los gráficos nro 1 y nro 2 se observa la variación del PBI argentino.
En el primero punta a punta por períodos desde 1945 hasta 2023 y en el segundo
según la tasa anual acumulativa por los mismos períodos.
En ambos gráficos se observa que los principales crecimientos del PBI se produjeron
durante los modelos industrialistas y donde la deuda externa era exigua, como fue
hasta 1975, o fue reestructurada y administrada responsablemente como en el
período 2003-2015.
Obsérvese la caída del PBI en la tercera columna del gráfico nro. 1, que engloba el
período de las dos primeras experiencias neoliberales (la de la dictadura cívico-militar
con endeudamiento externo geométrico sin privatizaciones y la de la convertibilidad
con endeudamiento y privatizaciones).
El tercer experimento neoliberal, con el macrismo en el gobierno, que inició el período
de reendeudamiento y retorno del FMI al país, directamente hizo caer el PBI.
Cabe señalar que durante los tres gobiernos peronistas se alcanzó la mejor
distribución del ingreso con un nivel de participación de los trabajadores en el PBI
superior al 50% -el “fifty-fifty’ peronista-. Conforme muestra el gráfico siguiente.
Una digresión. Es un lugar común en las declaraciones de los “analistas” políticos y
económicos de los últimos tiempos, afirmar que el “ruido” de la política (discusiones
públicas o privadas al interior o al exterior de un gobierno) perjudica a la economía.
Quiero reparar en la 2da columna del gráfico nro.1 que presenta la variación del PBI
punta a punta entre 1955 y 1975, en la que se observa el mayor crecimiento
comparativo de la serie. En dicho período los “ruidos” de la política fueron, entre otros:
el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955; la destitución del Gral. Perón en ese
mismo año; la proscripción del peronismo por más de 18 años; los fusilamientos
públicos de civiles, oficiales y suboficiales del ejército argentino a manos de la propia
fuerza en 1956; el surgimiento de la guerrilla y la resistencia peronista; el golpe
militar, detención y confinamiento en la isla Martín García del presidente
constitucional Arturo Frondizi en 1962; el golpe militar y destitución del presidente
radical Arturo Illia en 1966, que había llegado al gobierno con el 24% de los votos por
la proscripción del peronismo; los asesinatos de dirigentes sindicales; el “Cordobazo”
en 1969 (revuelta popular de obreros y estudiantes en la provincia de Córdoba) y el
posterior “Viborazo” en 1971; el secuestro y fusilamiento del Gral. Aramburu en 1970;
el fusilamiento de 22 guerrilleros detenidos en el penal de Trelew en 1972; etcétera,
etcétera, etcétera.
Como se puede ver, en el período de mayor crecimiento del PBI, los “ruidos” de la
política eran algo más sonoros que meros cruces verbales o diferencias políticas.
En cuanto a los “ruidos” que se produjeron durante el otro período de mayor
crecimiento del PBI que va del 2003 al 2015, cabe recordar, entre otros: la crisis
política y social interna disparada por la resolución 125 en 2008, que provocó una
ruptura institucional en la cima del Poder Ejecutivo cuando el entonces vicepresidente
votó en contra de su propio gobierno, se transformó en “líder” de la oposición, se
mantuvo en el cargo y ejerció su derecho a voto en contra del gobierno de forma
permanente; la crisis financiera global del 2008 producida por la caída del gigante
bancario de EEUU Lehman Brothers -similar al crack de 1930 conocido como “la gran
recesión”-; la sequía en el año 2009, que no tuvo la magnitud de la ocurrida el año
pasado en nuestro país, pero que provocó la pérdida de más de un millón de cabezas
de ganado. Sin embargo, en 2011 el gobierno llegó al tercer turno electoral
presidencial y obtuvo el 55% de los votos en primera vuelta.
En síntesis: el crecimiento de la economía en Argentina y su posibilidad de desarrollo
con trabajo bien remunerado sólo se ha alcanzado con un patrón de acumulación
sustentado en un modelo industrialista de sesgo exportador con valor agregado, con
bajos volúmenes de deuda externa o con una correcta y responsable administración
de la misma. Esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo
en lo que hace a las correcciones que demanda la estructura productiva de la
Argentina, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una
ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de
empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se
hizo con YPF antes de su desnacionalización.
A continuación, en el gráfico nro. 3 pueden observar la evolución interanual del PBI
de toda las serie que va de 1945 a las actualidad. Al final de la curva, para el año
2023, se observa una caída del PBI estimada en -1,9%. Sin embargo, la última
estimación del FMI eleva esa caída al -2,8%.
¿El déficit fiscal?
Capítulo aparte merece la cuestión del déficit fiscal y la emisión monetaria para
cubrirlo como única causa de la inflación tal cual sostiene el Presidente en ejercicio y
no pocos “analistas” económicos.
El mundo demuestra que esta tesis no tiene sustento en la realidad. La
publicación inglesa The Economist informa regularmente los principales
indicadores económicos de 43 países agrupados por regiones, entre los que
incluye a la Argentina junto a los países más desarrollados del mundo. De ese
listado sólo tres países tienen superávit fiscal. Sin embargo, de los cuarenta
países restantes que tienen déficit fiscal, sólo la Argentina tiene una inflación anual
de tres dígitos, tres países tienen inflación anual de dos dígitos y los treinta y seis
países restantes tienen una inflación anual de tal sólo un dígito. Si la tesis que
sostiene, entre otros, el presidente Javier Milei, fuera correcta, es indudable que todos
esos países que tienen déficit fiscal deberían tener muy altos índices de inflación.
Por otro lado, en nuestro país el 5 de noviembre del 2023 el diario La Nación publicó
una interesante nota, cuyo título y bajada eran “Problema histórico: la Argentina tuvo
sólo seis años de superávit fiscal desde 1961. Un informe del IARAF plantea que es
necesario generar fondos anticíclicos para evitar el uso reiterado de la emisión
monetaria y el endeudamiento por encima de las posibilidades del Estado, es también
un antídoto contra la inflación.”
Los seis años de superávit fiscal a los que se refiere el informe del IARAF (Instituto
Argentino de Análisis Fiscal con sede en la Provincia de Córdoba) corresponden al
período 2003-2008, con gobiernos peronistas e industrialistas que habían
administrado la cuestión de la deuda externa con la comprensión que la escasez de
dólares en Argentina tensiona la economía, la política y las instituciones a límites
insoportables, y dispara la inflación.
Dicho período de superávit fiscal efectivamente se cortó en 2008 por la crisis global
de Lehman Brothers, reseñada anteriormente. Ese escenario de crack financiero
global exigió al gobierno sostener la demanda agregada para evitar que la recesión
global hiciera estragos en la Argentina.
El hecho de haber sido el único gobierno que logró superávit fiscal desde 1961 y lo
mantuvo durante 6 años, demuestra que lejos estamos de ser paladines del déficit
fiscal.
Sin embargo, tenemos la comprensión de que ese instrumento no es el
principal problema que tiene la economía argentina. Lo que tensiona y detona
realmente la economía de nuestro país es el déficit en la balanza de pagos que
sígnica, nada más ni nada menos, que la Argentina se empieza a quedar sin dólares.
Ya sea por déficit en la cuenta corriente, cuando las exportaciones no alcanzan a
cubrir las importaciones o su saldo es muy exiguo, o por la cuenta capital, cuando se
produce su apertura indiscriminada permitiendo el ingreso de capitales especulativos
que realizan maniobras de “carry trade” y se terminan llevando más dólares de los
que ingresaron al país.
En el modelo industrialista característico de los gobiernos peronistas, los problemas
en la balanza de pagos normalmente se producen vía déficit en la cuenta corriente.
En el modelo de valorización financiera de las experiencias neoliberales, los
problemas en la balanza de pagos se producen por apertura indiscriminada de la
cuenta capital, el ingreso de capitales especulativos y la toma de deuda para cubrir
la salida de estos. Este fue precisamente el mecanismo de endeudamiento aplicado
por la dupla Macri-Caputo entre 2016 y 2018, que ante la imposibilidad de garantizar
el pago de la deuda adquirida y la salida de los capitales especulativos, tuvieron que
recurrir al préstamo extraordinario del FMI. Esa es la razón por la cual de los 45.000
millones de dólares desembolsados de ese préstamo no quedó nada en la Argentina.
Todo esto el presidente Milei lo sabe, muy bien y desde hace tiempo. Con meridiana
claridad se lo explicó al aire a uno de sus principales parteners mediáticos Alejandro
Fantino:
“Parte del acuerdo con el Fondo se lo patinaron en el Banco
Central, para salvar a quienes financiaron los que quisieron
ocultar el desastre del 28 de diciembre de 2017. Argentina
se queda sin financiamiento y entonces lo consigue -
refiriéndose a Luis Caputo- de Blackrock, de Pimco y de
Templeton y salen a decir ‘vieron que no pasó nada,
conseguimos el financiamiento’. Pero obviamente, después
había que salir y, como no nos daban los números, tuvimos
que ir al Fondo Monetario Internacional, y nos pusieron 45
mil millones de dólares”.
La frase de Milei “como no nos daban los números” en realidad es un eufemismo. No
era un problema de números, el problema era que los dólares no estaban.
Planeta Milei
En realidad, el master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la
dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y
la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años ‘90. Si el
plan de la dictadura fue de apertura indiscriminada y el de Menem de privatización de
las empresas públicas, el de Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los
recursos naturales a través de dos figuras: el Régimen de Incentivo a las Grandes
Inversiones (RIGI) contemplado en el proyecto de ley “Ómnibus” y la derogación de
la Ley de Tierras impuesta por el DNU 70/2023. Así las cosas, si queda vigente el
DNU 70/2023 y si se aprueba el RIGI incluido en el proyecto de ley “Omnibus”,
Argentina ingresaría inerme a un proceso de extranjerización irreversible en un
siglo XXI que se caracterizará por la disputa del dominio sobre la tierra, el agua
y los recursos naturales.
Para los que quieren justificar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones
(RIGI) sosteniendo que es para promover las inversiones extranjeras de capital,
deberían distinguir lo que significa la extranjerización de la Argentina de lo que es la
inversión extranjera directa (IED) como concepto económico.
A continuación y para seguir derribando mitos, podemos ver el promedio anual de
inversión extranjera directa por gobierno durante los 40 años de Democracia.
El volumen de inversión extranjera directa durante los ‘90 se explica por los
dólares que ingresaron de la venta de las empresas del Estado, mientras que el
período de mayor inversión extranjera directa que va del 2003 al 2015, se explica
por la aplicación de un patrón de acumulación basado en la producción
industrial, generación de valor de agregado y desarrollo de un fuerte mercado
interno a través de altos salarios, sin venta de patrimonio estatal, con
recuperación de empresas y generación activos como Ar-Sat y el FGS, junto al
desarrollo de un importante plan de infraestructura federal, además de pagar
deuda externa y cancelar la del FMI. No fue magia, es política.
Sin embargo, la novedad que Milei presenta es su verdadero plan de estabilización
que es, ni más ni menos que la dolarización, tal cual lo manifestó en la campaña
electoral en numerosas entrevistas televisivas. Para llevar adelante este “plan” tiene
que conseguir los dólares para rescatar la Base Monetaria y los pasivos remunerados
del BCRA.
Cuando en la campaña electoral se le planteaba que no tenía los dólares suficientes
para ello, él contestaba que iba a obtener financiamiento de los Fondos de Inversión.
Milei llegó a la presidencia pero el financiamiento no apareció. El que sí apareció
como su Ministro de Economía fue el “Messi” de las finanzas, Luis Caputo,
endeudador serial en el gobierno de Mauricio Macri y junto a él, en el Proyecto de
Ley Ómnibus, tres reformas fundamentales.
La primera se trata de la modificación de los límites para la toma de deuda soberana
impuestos al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en el año 2021 que establece, entre
otras cuestiones, que el endeudamiento de la Argentina en moneda extranjera,
bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del
Congreso de la Nación, y por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado
en su artículo 65, que establece que sólo podrá reestructurar la deuda pública, ya sea
mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello
implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las
operaciones originales.
La segunda reforma habilita lisa y llanamente a la liquidación del Fondo de Garantía
y Sustentabilidad de la ANSES. En ese sentido el secretario de finanzas Pablo Quirno
sostuvo en una reunión informativa en la Cámara de Diputados que:
“La propuesta de hoy es que se liquide el FGS, se liquide
bajo consolidación patrimonial, eso es lo que está incluido
en la ley, y las acciones revierten al Tesoro”.
La tercera reforma es la habilitación para, una vez más como en los ‘90, se privaticen
los activos del Estado.
En síntesis: el Poder Ejecutivo Nacional (Milei-Caputo) podrá volver a endeudar
a la Argentina en dólares, sin límites y bajo jurisdicción extranjera sin pasar por
el Congreso, podrá reestructurar la deuda externa sin la obligación de mejorar
monto, plazo o interés, estará habilitado para liquidar el FGS de la ANSES y
privatizar los activos del Estado. De aprobarse estas reformas, más que una
autorización legal, el Congreso estaría otorgando patente de corso al
Presidente y a su Ministro de Economía.
Mientras tanto, Milei también despliega otra alternativa para dolarizar. Está
licuando los pasivos remunerados del BCRA y la Base Monetaria vía inflación y
espera que la recesión brutal que está provocando interrumpa la inercia inflacionaria
e inclusive le permita realizar una nueva devaluación previa a la cosecha sin que el
pass through a precios sea equivalente en términos porcentuales; tal cual sucedió en
el año 2002 cuando la caída de la convertibilidad significó una devaluación de más
del 300% y la inflación sólo fue del 41% anual, dado el marco de recesión y caída del
nivel de empleo que llevaría al año siguiente a una desocupación del 25%. Ello le
permitiría rescatar la totalidad de una Base Monetaria cada vez más licuada con los
dólares de la cosecha que entrarán a partir del mes de marzo y, si aún no consiguió
los dólares suficientes con las facultades que le otorgaría el Congreso si se aprobara
la ley “Ómnibus”, el Presidente, pese a que dijo que jamás afectaría la propiedad
privada, podría emitir un bono en dólares sobre los pasivos remunerados del BCRA,
también cada vez más licuados, dándose así una tercera apropiación de los
ahorros de los argentinos como desenlace de esta tercera crisis de deuda. No
resulta ocioso señalar que por primera vez en la historia el BCRA entregó bonos -
Bopreal- en una moneda que no emite -dólares- para la deuda en pesos con
importadores.
Dolarización y aumento del endeudamiento soberano en moneda dura están entre
nosotros y han comenzado a desplegarse. La dolarización de la economía
argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro
país con inclusión social. El país no va a tener más dólares. Al contrario, vamos a
tener menos dólares porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los
sectores productivos generadores de divisas y aumentará el peso de la deuda externa
en nuestra economía, que ya es agobiante, convirtiéndose en el verdadero suplicio
de Sísifo.
El sector productor de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y de granos y
carne representan más del 55% del ingreso de las divisas en Argentina. ¿Qué va a
suceder con la competitividad de este sector? ¿Qué sucedió con el sector
agropecuario durante la vigencia de la convertibilidad en la segunda experiencia
neoliberal y sin retenciones? Perdió competitividad y el Banco Nación terminó
rematando campos hipotecados. ¿Qué piensan que va a suceder con la
competitividad del campo argentino frente a Brasil, hoy nuestro principal competidor
de la región en materia de producción de carnes y granos?
Por su parte, ¿Qué va a suceder con el complejo automotriz, que representa casi el
10% del ingreso de divisas en nuestro país? ¿Cómo les irá a los desarrolladores
inmobiliarios que venden su producto en dólares pero que para construirlo gastan en
pesos?
Podríamos seguir enumerando sectores afectados en su competitividad con la
dolarización pero resulta imprescindible preguntarse sin la necesidad de ser
economista: ¿es posible considerar que se puede eliminar por completo la política
monetaria que constituye el 50% de la política económica de cualquier país del mundo
sin afectar a todos y cada uno de los sectores que componen la actividad productiva
de un país?
Por otra parte, el presidente Milei debería aprovechar su primera visita oficial a Israel
para revisar algunos de sus diagnósticos en relación al rol del Estado y su
importancia, como así también, a la idea de igualdad. En efecto, el Presidente se
declara un admirador incondicional de la República de Israel pero, sin embargo,
sostiene que el Estado aplasta a la gente y exalta al individualismo como el único
camino para el ejercicio de la libertad. Por su puesto la palabra Patria le es un concepto totalmente ajeno. Debería aprovechar su estadía en ese país para leer al poeta Shaul Tchernijovski, quien escribió que “El hombre no es más que un pequeño que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte ,presente y eficiente. Podrá ver además que, pese a ser un aliado incondicional de los EEUU -y viceversa-, su moneda no es el dólar sino el Shekel israelí, aun cuando también tuvieron procesos de hiperinflación importantes. Quienes hemos estado en Israel pudimos ver, más allá de los conocimientos históricos y estadísticos, el rol fundamental y omnipresente que cumple el Estado en todas las áreas; desde la defensa hasta la agricultura, desde la tierra hasta el agua. Si visita un Kibutz (experiencia socialista típica de las que el Presidente califica como “colectivismo zurdo”) se podrá enterar que la propiedad de la tierra siempre es del Estado y que este sólo la alquila por un plazo máximo de 90 años. Por eso esperamos que la visita, además de reconfortarlo espiritualmente, haya sido de aprendizaje para revisar algunos conceptos más cercanos al dogma que a la razón.
que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte, presente y eficiente. Podrá ver además que, pese a ser un aliado incondicional de los EEUU -y viceversa-, su moneda no es el dólar sino el Shekel israelí, aun cuando también tuvieron procesos de hiperinflación importantes. Quienes hemos estado en Israel pudimos ver, más allá de los conocimientos históricos y estadísticos, el rol fundamental y omnipresente que cumple el Estado en todas las áreas; desde la defensa hasta la agricultura, desde la tierra hasta el agua. Si visita un Kibutz (experiencia socialista típica de las que el Presidente califica como “colectivismo zurdo”) se podrá enterar que la propiedad de la tierra siempre es del Estado y que este sólo la alquila por un plazo máximo de 90 años. Por eso esperamos que la visita, además de reconfortarlo espiritualmente, haya sido de aprendizaje para revisar algunos conceptos más cercanos al dogma que a la razón.